
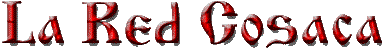
|
|
Sangre extrañaMijaíl SHOLOJOV
Para San Filipp, después de la vigilia, cayo la primera nieve. Por la noche sopló el viento del Don, hizo susurrar en la estepa la hierba salpicada de escarcha, festoneó los oblicuos caballones de nieve y lamió hasta desnudarlo el espinazo bacheado de los caminos. La noche envolvía el pueblo en silencio de una oscuridad verdosa. Más allá de las casas dormitaba la estepa sin arar, invadida por las malas hierbas. A medianoche aulló sordamente un lobo en los barrancos. Los perros le contestaron en la stanitsa (aldea cosaca – R.G.), y el abuelo Gavrila se despertó. Sentado en el relleno de la estufa, recostado en la chimenea y con piernas colgando, estuvo tosiendo mucho rato, luego escupió y buscó a tientas la petaca. Todas las noches se despierta el abuelo después del primer canto de los gallos y allí se sienta, fuma, tose arrancando los esputos de los pulmones y, en los intervalos entre los ahogos, los pensamientos siguen en la imaginación la trocha habitual y trillada. Sólo en una cosa piensa el abuelo: en el hijo desaparecido en la guerra. Había tenido uno solo: el primero y el último. Para él trabajaba sin descanso. Llegando el momento de que se marchara al frente contra los rojos, llevó una yunta de bueyes al mercado y, con lo que dieron por ellos, compró a un calmuco un caballo de combate que no era un caballo sino una tormenta desencadenada en la estepa. Sacó del baúl la silla de montar y el bridón con guarnición de plata. Al despedirse dijo: - Te he equipado, Petró, de manera que incluso a un oficial le pintaría ponerse así en campaña. Sirve como sirvió tu padre, y no dejes mal a las tropas cosacas ni a nuestro Don. Tus abuelos y tus bisabuelos prestaron su servicio al Zar, y también debes prestarlo tú... El abuelo mira hacia la ventana, salpicada de destellos verdosos de luna, presta oído al viento que anda husmeando por el patio y recuerda los días que no volverán ni nadie hará volver... Cuando despidieron al hijo, bajo el tejado de mimbre de la casa de Gavrila cantaron los cosacos su vieja canción:
Golpeamos, nunca quebramos nuestras filas. Siempre a la orden, cumplimos Lo que mandan nuestros comandantes, nuestros padres. Y vamos allá- tajamos a sablazos, pinchamos y golpeamos.
Petró estaba sentado a la mesa, ebrio, lívido. La última copa, la de despedida, la apuró entornando los ojos de cansancio, pero montó a caballo bien firme. Ajustó la sháshka (el sable cosaco – R.G.) al cinto y, doblándose desde la silla, agarró un puñado de tierra del patio paterno. ¿Dónde descansaría ahora, y qué tierra cubriría su pecho en comarcas extrañas? El abuelo tose, con tos larga y seca. El fuelle de su pecho croaja y borbotea y en los intervalos, cuando después del golpe de tos recuesta la espalda encorvada en la chimenea, los pensamientos siguen en la imaginación la trocha habitual y trillada.
---
Al mes de marcharse el hijo, llegaron los rojos. Irrumpieron como enemigos en la existencia secular cosaca y volvieron del revés la vida acostumbrada del abuelo como quien vuelve del revés un bolsillo vacío. Petró estaba al otro lado del frente, cerca del Donets, ganándose con su celo en los combates los galones de alférez mientras que, en la stanitsa, el abuelo Gavrila nutría, arrullaba y mecía- lo mismo que a Petró cuando era un chiquillo de rubia cabeza- un enconado odio profundo contra aquellos intrusos de rojos. Adrede, para que rabiaran, llevaba en el ancho pantalón de paño, abombachado sobre las botas, la distintiva franja roja (que significaba la libertad de los cosacos – R.G.) pespunteaba al costado con hilo negro. Se ponía el chekméñ (la levita cosaca- R.G.) con pasamanería de color naranjo- distintivo de las unidades de la guardia cosaca- y las huellas de las charreteras de vájmistr (grado militar en unidades cosacas, equivalente al de sargento – R.G.) que había llevado en su tiempo. En el pecho se colgaba las medallas y las cruces que le habían merecido su celo y su lealtad en servicio al monarca. Y los domingos, camino de la iglesia, llevaba abierta la zamarra para que todos las vieran. El jefe del comité soviético del pueblo le dijo una vez al cruzarse con él: - Hombre, viejo, quítate esos colgajos. Ahora no se llevan. El abuelo estalló como pólvora: - ¿Me los has colgado tú para mandarme ahora que me los quite? - El que te los colgó estará seguramente hace mucho tiempo sirviendo de rancho a los gusanos, je-je-je... - ¿Y qué?... ¡pues yo no me los quito! ¿Me los vas a arrancar cuando esté muerto? - ¡Que cosas se te ocurren! Si te lo aconsejo, no más, es por tu bien... Por mí, puedes dormir con ellos si quieres. Pero, mira que los perros van a hacerte trizas los pantalones. Los pobres, como no están acostumbrados ya a estas alturas a ver tipos con esta apariencia, ya no reconocen a los suyos... El agravio le supo tan amargo como el ajenjo en flor. Se quitó las condecoraciones, pero la inquina crecía en su alma, se henchía, y comenzó a emparejar con la rabia. Desapareció el hijo, y no hubo ya para quién multiplicar la hacienda. Los cobertizos se venían abajo, el ganado rompía los corrales y se podrían los cabrios del tejado del establo, arrancado durante una tormenta. En la cuadra vacía campaban por sus respetos los ratones y bajo un cobertizo se cubría de herrumbre la segadora. Los caballos de combate se los habían llevado los cosacos al marcharse; los pocos que quedaban los requisaron los rojos y el último, peludo de patas y orejudo, que le habían dejado los soldados rojos en lugar del suyo, se lo “compraron” los de Majnó nada más verlo dejándole a cambio un par de polainas inglesas. - Aunque lo nuestro valga más, no importa- dijo un ametrallador guiñando un ojo -. Aprovéchate de lo nuestro, abuelo. Se esfumaba todo lo acopiado a lo largo de decenios. Las manos rechazaban el trabajo. Pero en primavera, cuando la estepa célibe se tendía bajo los pies, sumisa y lánguida, la tierra atraía al abuelo, le llamaba por las noches con llamada muda pero imperiosa. Sin poder resistir, enganchaba los bueyes al arado y marchaba a surcar la estepa con la hoja de acero y a sementar de gruesos granos de trigo su insaciable entraña de tierra negra. Regresaban cosacos del mar o desde más allá de los mares, pero ninguno de ellos había visto a Petró. Habían servido en otros regimientos y habían luchado en lugares distintos- ¡con lo grande que es Rusia!-, pero del regimiento donde iban Petró y otros cosacos paisanos suyos se sabía que perecieron allá por el Kubañ combatiendo contra los rojos del destacamento de Zhlobin. Con su vieja, Gavrila apenas hablaba del hijo. Por las noches la oía sorberse las lagrimas y enjugarlas en la almohada. - ¿Qué te ocurre, vieja? – preguntaba carraspeando. Ella callaba un poco y luego contestaba: - Debe de haber tufo... Se me ha levantado dolor de cabeza. Fingiendo que no caía en el cuento, aconsejaba: - Toma un poco de salmuera de los pepinos. Ahora bajo y te traigo del sótano. - Déjalo. Ya se me pasará... Y de nuevo extendía el silencio su invisible velo de encaje por la casa. La luna se asomaba descaradamente a la ventanilla contemplando el dolor ajeno, la angustia maternal. De todos modos, aguardaban al hijo, tenían la esperanza de que vendría. Gavrila dio a curtir unas pieles de cordero y le dijo a su mujer: - Tú y yo nos arreglaremos de cualquier manera. Pero cuando venga Petró, ¿qué va a poner? Ya entra el invierno: hay que hacerle una pelliza. Hicieron un abrigo de pelliza de la medida de Petró y la guardaron en el baúl. También prepararon unas botas, para cuando tuviera que atender al ganado. El viejo cosaco cuidaba de su uniforme de paño azul, lo espolvoreaba de tabaco, a que no fuera a picarlo la polilla. Luego mataron un corderillo y con su piel hizo el viejo una papája (el gorro tradicional cosaco – R.G.) para su hijo y la colgó de un clavo. Cuando entraba del corral, la miraba y le daba la impresión de que Petró iba a salir de la sala preguntando sonriente: “¿Hace frío en la calle, padre?” Habían pasado un par de días, cuando, a la caída de la tarde, fue Gavrila a atender al ganado. Echó paja en el pesebre y quiso ir a traer agua del pozo, pero advirtió que había olvidado las manoplas en casa. Volvió, abrió la puerta y encontró a su mujer, de rodillas junto a un banco, meciendo como si fuera una criatura a la papája de Petró sin estrenar apretada contra su pecho. Ciego de ira, se abalanzó a ella como una fiera, la tiró al suelo y rugió, sorbiendo la espuma que le asomaba a los labios. - ¡Suelta, canalla!... ¡Suelta!... ¿Qué estas haciendo? Le arrancó la papája de las manos, la arrojó al baúl y puso un candado. Pero desde entonces advirtió que la vieja tenía un tic en el ojo izquierdo y la boca torcida. Fluían los días y las semanas, fluía el agua del Don, verde y transparente al acercarse el otoño, y siempre presurosa. Aquel día se había formado la primera orla de hielo junto a las orillas del Don. Pasó volando sobre la stanitsa una bandada rezagada de gansos silvestres. Al atardecer se acerco a casa de Gavrila un chico de la vecindad. - ¡Buenas tardes tengan!- saludó a la vez que se santiguaba a toda prisa de cara a los iconos. - Si Dios quiere. - ¿Se ha enterado Usted, abuelo? Prójor Lijovídov ha venido de Turquía. Y él servía en el mismo regimiento que Petró... Gavrila iba presuroso por la calleja, ahogándose de la tos y de la carrera. No encontró a Prójor en su casa: se había marchado a un caserío a ver a una hermana diciendo que regresaría al día siguiente. Aquella noche no durmió Gavrila. Se la pasó en el rellano de la estufa atormentado por el insomnio. Antes de que amaneciera encendió un candil de sebo y se puso a remendar unas botas de fieltro. La mañana, pálida impotencia, amasaba en el oriente gris un amanecer raquítico. La luna fue sorprendida por la aurora en medio del cielo, sin haber tenido fuerzas para llegar hasta una nubecilla donde recogerse durante el día.
---
|
||||
|
Copyright © 1996-2002 Cossack Web. All rights reserved. |
|||||